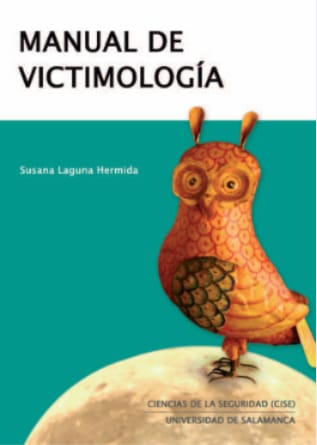
Libro. MANUAL DE VICTIMOLOGÍA.
POR: JOSÉ GUILLERMO MÁRTIR HIDALGO.
Susana Laguna Hermida es una doctora en derecho, licenciada en psicología y maestra en ciencias criminológicas de nacionalidad española. Publica “Manual de Victimología” en el dos mil seis.
Su obra inicia con el señalamiento que, la figura del criminal ha despertado mayor interés por parte de la criminología y la ciencia penal. La autora cita que Von Hentig, Mendelsohn y Ellenberger, a partir de los años cuarenta del siglo veinte, retoman a la víctima. La cual va tomando protagonismo y abandonando el papel neutro y pasivo en el que había sido relegada. El delincuente empezó a ocupar un papel protagónico, cuando el sistema de venganza privado evoluciona a la justicia pública. Entonces, el Estado monopoliza la reacción penal y a la víctimas les prohíbe castigar las lesiones de sus intereses. Fue el abogado israelí Benjamín Mendelsohn, a quien se le atribuye el término “victimología”.
La Sociedad Internacional de Criminología, patrocino el Primer Seminario Internacional de Victimología en mil novecientos setenta y tres. La conclusión de dicho seminario fue que, la victimología se ocuparía de las víctimas de delitos y de personas que han sido objeto de desastres ocasionados por catástrofes naturales. Ellenberger, Fattah y Schneider consideran a la victimología como una rama de la criminología. Mendelsohn define a la victimología, como la ciencia de las víctimas. En un tercer grupo, López Rey, niega la existencia misma de la victimología. La solución fue el reconocimiento de una Victimología General, en referencia a víctimas de cualquier acción humana o natural y la Victimología Criminológica, restringida a las víctimas producto de delitos.
Miguel Ángel Soria Verde define a la víctima, a personas que individualmente o colectivamente han sido sujetos pasivos de un acto delictivo, fruto del cual han sufrido daños, lesiones físicas y mentales, sufrimiento psicológico, perdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales como persona. Gerardo Landrove Diaz propone la siguiente tipología: víctima no participante, víctima participante, víctimas familiares, víctimas colectivas, víctimas especialmente vulnerables, víctimas simbólicas y falsas víctimas. Hay seis posibles vías de victimización, la precipitación, la víctima puede actuar de tal forma y fomentar la conducta del delincuente. Segunda, la facilitación, la víctima pude facilitar la comisión del delito al ponerse en una situación de riesgo. Tercera, la vulnerabilidad, hay características personales susceptibles al delito. Cuarta, la oportunidad, una condición necesaria para que ocurra el delito. Quinta, el atractivo, hay personas que constituyen un objetivo más atractivo a los delincuentes. Y sexta, la impunidad, personas con acceso limitado a las instituciones legales de control social.
El estudio de la víctima puede aportar una nueva perspectiva a la comprensión del fenómeno delictivo. Los modelos situacionales del delito, denominados de la oportunidad, tenemos la perspectiva de la relación racional, que pone énfasis en los aspectos racionales y adaptativos del delincuente. La teoría de las actividades rutinarias, donde las condiciones económicas y el bienestar han mejorado sustancialmente, pero, la delincuencia no ha disminuido, sino, ha ido en aumento. La teoría general de la delincuencia o del autocontrol, las restricciones que impiden que los individuos delincan tienen un carácter tanto social como individual y resaltan las diferencias individuales. La teoría integradora de Farrington, plantea la existencia de tendencias antisociales. Y la teoría del patrón delictivo, es la integración de teorías sobre el ambiente físico y la motivación del delincuente.
La estrategia preventiva es una acción social dirigida a la mejora de la calidad de vida, mediante acciones tendentes a que un determinado problema no aparezca o atenué sus efectos. Tres frentes en las estrategias preventivas son el infractor, la víctima y el escenario.
La victimización sugiere que el miedo al delito se desarrolla en aquellos individuos que, han tenido alguna experiencia anterior frente al delito. Las variables implicadas en este fenómeno son el nivel del vecindario, dinámicas psicosociales del área de residencia del individuo y el nivel situacional, características de los lugares temidos y su significado para el individuo. Efectos del miedo al delito es que, puede alterar el estilo de vida y favorece una política criminal drástica de innecesario rigor. El derecho penal ha prestado mayor atención a las lesiones físicas que a las manifestaciones psíquicas de la victimización. Actualmente, cualquier persona víctima de un hecho delictivo que alegue afectación psicológica, será examinada por psicólogos o psiquiatras forenses. La onda expansiva de un suceso traumático actúa en círculos concéntricos con víctimas directas, familiares y compañeros de trabajo, vecinos o miembros de la comunidad.
Dos factores que afectarán de forma diferente la victimización por delito son, el sufrimiento producto de la conducta intencional de otra persona y la naturaleza interpersonal de muchas victimizaciones. Soria Verde resume el proceso de victimización en etapa de desorganización (shock), reevaluación cognitivo-conductual (embotamiento) y el establecimiento del trauma (conducta pseudonormalizada).
Pueden explicar las diferencias individuales la interacción de las características del evento, las características del ambiente y las características del sujeto víctima. Los eventos que implican mayores riesgos psicológico son los inesperados, los que amenazan la vida y los causados por factores humanos. La significación que ese hecho tiene para la persona depende del apoyo social recibido. Y la dimensión del “locus de control”, es decir, la conducta de la persona puede predecirse desde cómo ve la situación. El locus de control externo es la apreciación de parte de la víctima, de la poca contingencia que hay entre sus acciones y los acontecimientos. Mientras que el locus de control interno es la creencia generalizada que, los esfuerzos que siguen a una acción están relacionados con la conducta del sujeto.
Las estrategias de afrontamiento son producto de una relación continua entre la persona y el ambiente. Las habilidades de afrontamiento parten de la valoración del daño o perdida, la evaluación de la amenaza y la valoración del desafío. Richard Lazarus afirma que las personas no son víctimas del estrés, sino, de la interpretación del hecho como delictivo. La utilización de sus estrategias y recursos de afrontamiento determinan la naturaleza e intensidad del mismo. Hay estrategias de afrontamiento positivas y negativas.
Las personas tienen la creencia que viven en un mundo con sentido y las cosas no suceden al azar. La experiencia de victimización destruye tal ilusión. Otra de las creencias socialmente compartidas es la “ilusión” de invulnerabilidad. La experiencia de victimización destruye tal ilusión.
En el caso de la agresión sexual la aparición de la más intensa sintomatología se da en la convivencia de las victimas con su cónyuge, las segundas, víctimas que viven solas y un menor impacto, en víctimas que viven con su familia de origen. En los varones un mayor nivel de psicopatología se encuentra en los que están en la condición de separados divorciados.
Hay personas que muestran resistencia a la aparición de síntomas clínicos tras la experimentación de un suceso traumático. Estas personas se caracterizan por el control de las emociones, valoración positiva de sí mismo, estilo de vida equilibrado entre otras cualidades. El apoyo o soporte social proporcionado a las víctimas después del delito, es una variable mediadora o moderadora de las reacciones experimentadas por la víctima.
El Trastorno por Estrés Postraumático (TEP) está asociado a la vivencia de situaciones traumáticas. Un evento traumático es definido como tal si la persona ha presenciado o le han explicado uno o más acontecimientos caracterizados por muertes, amenaza a su integridad física o la de los demás y las personas han respondido con temor, desesperanza y horror intensos. La secuela psíquica más frecuente en las víctimas de delito es la transformación permanente de la personalidad.
El proceso de duelo es, una serie de etapas mediante las que el progreso del doliente equivale a aceptar y resolver la perdida. La intervención en crisis es, la intervención terapéutica de corta duración y de objetivos limitados, centrados en la prevención de la posible desorganización psicológica que puede desarrollarse en una persona previamente vulnerable, como consecuencia de la acción de estresores externos importantes y psicológicamente significativos. Los componentes de la intervención en crisis son la primera ayuda psicológica, suele abarcar una sesión y la terapia en crisis, proceso terapéutico a corto plazo. La primera ayuda psicológica, está limitada en tiempo y espacio en un periodo normal en torno a cincuenta minutos. Su objetivo será la atención y optimización de los propios recursos del sujeto. El contacto psicológico no se realiza exclusivamente a través de la comunicación verbal. El contacto físico, tocar o abrazar, puede ser efectivo. Pero, hay que tener en cuenta antecedentes personales-culturales de la víctima y el impacto del delito. El seguimiento tiene el objetivo de determinar si se han realizado o no los propósitos de la primera ayuda y, si las medidas de acción tuvieron el efecto deseado para determinar si requerirá de tratamiento especializado.
Maltrato es toda acción u omisión no accidental, que impide o pone en peligro la seguridad de los menores de dieciocho años y la satisfacción de sus necesidades físicas y psicológicas básicas. Formas más frecuentes de maltrato son el abandono o negligencia, maltrato emocional, maltrato físico, mendicidad, corrupción, explotación laboral y el síndrome de Munchausen por poderes. El abuso sexual infantil comprende contactos e interacciones entre un niño y un adulto. Esto cuando el agresor usa al niño para estimularse sexualmente el mismo, al niño u otra persona. El abuso sexual también puede ser cometido por una persona menor de dieciocho años cuando es significativamente mayor que la víctima y, cuando el agresor está en una posición de poder o control sobre otro menor. Las consecuencias son más graves se dan cuando los abusos se han cometido con más frecuencia y se han prolongado durante más tiempo. Cuando el perpetrador ha recurrido al empleo de la fuerza. Y cuando existe una relación más próxima entre víctima y perpetrador. El proceso de revelación se descubre de manera accidental en preescolares. Mientras que los escolares suelen revelarlos de manera voluntaria. La familia de los niños abusados presenta problemas adicionales. Las reacciones de las madres ante una situación de abuso no siempre son de apoyo.
No existe ninguna característica que haga a la mujer víctima de la agresión sexual. La víctima suele ser conocida por su agresor, cuando no lo es, existen circunstancias que han podido favorecer la victimización de algún modo. Las consecuencias tanto físicas como psicológicas de una agresión sexual pueden ser múltiples y diversas. Entre los motivo para ocultar lo sucedido son miedo a que no se le tome en serio, deseo de evitar la estigmatización de la violación, miedo a represalias del agresor, no percibirse a sí misma como víctima, no haber obtenido suficiente apoyo social y temor a ser culpada por lo ocurrido. Las tres fases de la agresión son reacción aguda, periodo de ajuste con negación y fase de integración y resolución.
El terrorismo, los secuestros y la tortura, son los sucesos más devastadores. La reacción de las víctimas frente al impacto de un atentado terrorista comparte muchas de las características que en las víctimas de delito violento. La gravedad del trauma esta mediatizada por la magnitud del atentado, limitaciones actuales experimentadas, modificaciones en el estilo de vida y posibles revictimizaciones. Durante el estado de shock, lo más característico en las víctimas de atentados terroristas es el derrumbe emocional, la incredulidad y el sobrecogimiento. A medida que suceden las horas y días, el embotamiento se diluye para dar paso a una fuerte sensación de ahogo y muerte inminente, igualmente, vivencias de tipo afectivo con una carga violenta y dramática.
La violencia doméstica es un fenómeno complejo. La creencia general es que, la causa de la violencia doméstica se encuentra en el carácter masoquista de las propias víctimas que se sienten atraídas por hombres maltratadores. También se cree que la violencia doméstica es cosa de mujeres, pero, los hombres también pueden sufrir agresiones, acoso y ataques homicidas. El uso de alcohol y drogas por parte de la víctima puede jugar un rol en la violencia doméstica. Pero, el alcohol y drogas en maltratadores juega un papel mayor. El Síndrome de Estocolmo Doméstico o Síndrome de la Mujer Maltratada puntualiza que, la mujer llega a adaptarse a la situación aversiva.
La victimología procesal describe las actitudes mostradas por la víctima hacia los profesionales encargados del proceso judicial. El primer contacto con el sistema jurídico-penal es a través de la interposición de la denuncia ante la policía. Hay una reticencia de las víctimas a dar a las autoridades su victimización. Esto podría deberse a la reacción psicológica de la víctima, el sentimiento de impotencia personal y policial, temor a la victimización por el sistema jurídico-penal, miedo a las represalias por el infractor o allegados, por el síndrome de las “manos sucias”, por la pertenencia de las víctimas a colectivos minoritarios y por la relación personal de la víctima con su victimizador.
La mayor parte de las víctimas están satisfechas con la policía al momento del contacto inicial, pero, a medida que la víctima atraviesa el sistema jurídico-penal, hay una declinación de la satisfacción. Una vez interpuesta la denuncia, la víctima entra en contacto con el tribunal de justicia, con los familiares del ofensor y amenazas por su parte, a careos con el agresor y a contar a jueces, abogados y secretarios una y otra vez lo sucedido.
La victimización secundaria se produce cuando la víctima entra en contacto con las instituciones o profesionales del sistema jurídico-penal. Principal efecto del maltrato institucional es la frustración de las expectativas del sujeto, respecto a las instituciones de control formal. Hay autores que hablan de una victimización terciaria siguiendo los presupuestos teóricos del “Labellin Approach”, proceso de adscripción y etiquetamiento del rol de víctima.
Destacan las resoluciones del Consejo de Europa y las Naciones Unidas sobre la indemnización a las víctimas del delito violento, la posición de la víctima en el marco del derecho penal y procesal penal y la asistencia a las víctimas y prevención de la victimización. El séptimo Congreso de Naciones Unidas celebrada en Milán en mil novecientos ochenta y cinco, incluyo en el orden del día, la problemática de las víctimas. Todo ello se ha derivado en programas de compensación, cuya característica fundamental es el carácter público de la financiación de este tipo de ayuda económica, ya sea en forma de seguro o indemnización. Programas de asistencia inmediata, destinado a cubrir a través de diferentes servicios, las necesidades físicas, psicológicas, materiales y sanitarias de las víctimas de delitos. Y programas de mediación o conciliación victimario-víctima a través del pago de una cantidad de dinero, la realización de una actividad concreta y la prestación de determinado servicio.
